Lo que sigue es el texto (y el power point que lo acompañó) que leí el pasado 20 de septiembre en CUNY, en el evento Post-Soviet Cultural Dynamics in Cuba, para la presentación de Escrito en cirílico: el ideal soviético en la cultura cubana posnoventa (Cuarto Propio, 2012). Mabel Cuesta presentó su libro Cuba post-soviética: un cuerpo narrado en clave de mujer (Cuarto Propio, 2012).
Aquí pueden encontrar un link al sitio de CUNY donde hay más información sobre el evento:
The Soviet-Cuban Community of Sentiments
(pintura titulada “Sujetos”, de Alain Martínez)
Quiero empezar mi presentación esta tarde con esta imagen SLIDE 12 por varios motivos: primero, porque es representativa del quehacer artístico de la comunidad sentimental soviético–cubana, que es el concepto que sirve de eje a mi lectura hoy, y también, en gran medida, a mi libro. El autor de esta pintura, Alain Martínez, nació durante el período soviético cubano –en 1973– y como él mismo reconoce, hay indicios evidentes de la relación entre Cuba y la Unión Soviética en su obra: “nosotros éramos niños cuando la relación cubano–soviética era muy sólida y esa huella de alguna manera te marca, sea para bien o para mal. Casi toda la información que nos llegaba era procedente de allá”. Como dato complementario hay que decir que esta pintura formó parte de una exposición colectiva denominada Da Kantzá (expresión en ruso que significa “hasta el fondo”) y se refiere, como apunta otro de los pintores que participó en la muestra, Camilo Villalvilla, a la forma en que se toma el vodka: hasta atrás, hasta el final, de un solo trago. Según Villalvilla, se escogió esta frase como título para la muestra porque ella simboliza la forma en que había que “beber” la cultura rusa durante la etapa soviética en Cuba: hasta el fondo. “La penetración fue así: ahí tienes la cultura rusa: bébela de un trago”. Esta exposición, que contó además con obras de otros cuatro pintores cubanos en torno al mismo tema, se presentó en la ciudad de Cienfuegos en noviembre y diciembre del año 2011.
El segundo motivo por el que he escogido esta pintura –titulada “Sujetos”– es porque es muy provocativa y puede servirnos de guía para comentar un período de la historia cubana reciente. La imagen muestra a una matrioshka, el juguete ruso por antonomasia, atrapada en una ratonera que representa la bandera cubana. SLIDE 15 ¿Puede leerse este dibujo como una alegoría de la relación entre Cuba y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, atrapada y limitada dentro de unos marcos ideológicos específicos? ¿Qué repercusiones tuvo tal relación en la conformación de una subjetividad histórica cubana marcada por una condición excepcional: la de una isla tropical sovietizada? ¿Podemos hablar de una desovietización en Cuba a partir precisamente de la conversión de lo soviético en un objeto estético? Todas estas preguntas que podemos proponer a partir de esta pintura de Alain Martínez pueden servirnos como punto de partida para formular algunas ideas acerca no solo de la obvia presencia del legado soviético/ruso en la cultura cubana posnoventa, sino sobre todo para explicar la relación afectiva de al menos dos generaciones de cubanos con la cultura eslava.
Como bien señala Alain Martínez en su comentario, fue la niñez cubana educada durante el período soviético la que recibió de manera más profunda una influencia cultural que se traduciría luego en toda una producción estética donde, directa o indirectamente, hay una presencia de la educación académica y sentimental recibida durante la infancia. Y esto nos lleva a la respuesta de una de las preguntas básicas que sustentan mi libro: SLIDE 16 ¿Por qué no es hasta después de los noventa, principalmente –justo cuando la Unión Soviética deja de existir–, que aparecen obras literarias, teatrales, musicales, gráficas, cinematográficas, cuyos referentes son eslavos? Para dar respuesta a esta pregunta, propongo el término “comunidad sentimental soviético–cubana”: SLIDE 17 Con este término intento describir al menos a dos generaciones de cubanos, aquellos nacidos entre los años 60 y 80 en Cuba, para quienes la exposición sin precedentes a la cultura rusa debido al proceso de sovietización de la sociedad cubana, propició la formación de una comunidad imaginada y sentimental que se sabe única e irrepetible. Tomando como punto de partida la definición de Benedict Anderson sobre la comunidad imaginada, para este grupo de cubanos, los referentes soviéticos comunes de la infancia y de la educación académica recibida, facilitaron la creación de un imaginario de comunidad sentimental, que otorga pertenencia y cohesión entre sus miembros, a la vez que la diferencia de otras comunidades también imaginadas, incluso cuando la mayoría de los miembros de esta comunidad sentimental soviético-cubana no comparta el mismo territorio geográfico, ni la misma formación académica o formal y mucho menos, la misma ideología social.
Los vínculos sentimentales de esta comunidad convergen en ese territorio por excelencia de la nostalgia que es la infancia y primera juventud. Estas etapas, para esa comunidad, estuvieron marcadas –como bien nos decía Alain Martínez– por la fuerte influencia y presencia soviéticas en sus vidas. A diferencia de la comunidad imaginada de Anderson, una de cuyas bases de estabilización es la unidad lingüística, en el caso de la comunidad sentimental soviético-cubana existe un bilingüismo pasivo que otorga sentido común a sus miembros. La mayoría de ellos estudió ruso en algún momento y muchos viajaron a la Unión Soviética a cursar estudios superiores; otros son hijos de parejas cubano-soviéticas. Aunque el ruso no sea la lengua franca utilizada por esta comunidad sentimental y la mayoría no pase de reconocer la transcripción fonética del alfabeto cirílico, el idioma ruso sí funciona como lengua alrededor de la cual confluyen sus miembros y establece un punto de partida para la existencia de la comunidad. El idioma ruso se convierte así en un referente que aunque ha perdido su carga semántica y su función comunicativa, adquiere un nuevo valor: el de agrupar a su alrededor a toda una comunidad sentimental. Es a partir de esta idea que titulé mi libro Escrito en cirílico: porque la conformación identitaria de la comunidad sentimental soviético–cubana ha estado escrita, también, con letras del alfabeto cirílico.
Al margen de lo abrupta que fue la llegada masiva de la cultura soviética a Cuba, y de lo que da cuenta, como apuntaba antes, Camilo Villalvilla al relacionar el nombre de la muestra pictórica Da Kantzá –Hasta el fondo– con la forma en que se “bebió” tal influencia, e independientemente también de la obligatoriedad y por tanto, imposición con que fue presentada la cultura eslava en Cuba –y a esto se refiere, por ejemplo, Rolando Barrio en el documental Good bye, Lolek, SLIDE 18 realizado en el año 2005 por Amado Soto Ricardo (Asori) y Magdiel Aspillaga, cuando al hablar de la influencia de los muñequitos rusos en la infancia cubana de los sesenta a los ochenta, afirma:
eran historias interesantes … Propiciaban que el ideal socialista fuera transmitido desde muy pequeños, inculcaban en los niños el hecho de ser trabajadores, de cooperar, de ayudar a los que tienen necesidad. Tenían un mensaje y eso influyó en las generaciones que tuvimos la dicha de ver los muñequitos rusos a las seis de la tarde, obligatoriamente.
Independientemente, decía, de esa obligatoriedad de la que informa Rolando Barrio –y que no es, por supuesto, más que un sinécdoque de la forma en que se relacionaron la cultura cubana y soviética–, lo cierto es que el contacto reiterado y casi exclusivo con el universo cultural ruso dejó su impronta en aquellos niños que durante años veían muñequitos rusos, películas soviéticas y comían compotas de manzana de origen ruso. SLIDE 19
La falta de otras opciones televisivas para la infancia cubana de las décadas del sesenta al ochenta, además del propósito educativo de la televisión cubana, homogeneizó la exposición de los niños nacidos en esos años a los muñequitos rusos, por lo que sus canciones e historias son referencias reconocibles por quienes vivieron esa etapa en Cuba. Esas referencias han devenido en código funcional para los integrantes de lo que yo llamo la comunidad sentimental soviético-cubana. Frases provenientes de los animados soviéticos, como “tusa cutusa”, “deja que te coja”, “soy yo, el cartero Fogón”, “oso, no seas goloso; desde aquí arriba Mashenka te mira”, “aquí, en los montes verdes”, “se hiela, no come nada” y muchas otras, constituyen parte del acervo lingüístico-cultural de dicha comunidad.
Esta falta de opciones se extendía en muchos casos, además, al resto de las actividades socio–económicas en Cuba. Por ejemplo: al consumo de bienes materiales. En un sistema de mercado donde el consumidor tiene ‘cierta’ libertad –y enfatizo en ‘cierta’ porque la libertad de consumo está atravesada por muchas otras variables en las que no voy a profundizar ahora–, puede identificarse una relación más o menos fija entre un segmento del mercado y los productos que este segmento consume. Esta relación está fijada por la fidelidad del grupo consumidor hacia cierto producto específico. En el caso cubano, sin embargo, esta fidelidad estuvo forzada por la imposibilidad de tener otra alternativa de consumo. La relación que estableció el consumidor con el producto estuvo determinada por la necesidad de perpetuar ese producto, reasimilarlo y adecuarlo a partir de la gestión y de la iniciativa personal. SLIDE 20
Para las décadas de los setenta y los ochenta, los hogares cubanos parecían copia unos de otros: no solo se repetían las mismas marcas de electrodomésticos, sino que las decoraciones y los muebles en general también eran similares, cuando no idénticos. Este inventario homogéneo proveyó, durante algunos años, una representación idealizada de la igualdad social, a la vez que otorgó un sentido de estabilidad y de pertenencia subjetiva de los cubanos –o al menos, la gran mayoría de ellos– a una imagen de la nación impulsada desde el gobierno, y sostenida gracias a la ayuda financiera, técnica y humana de la Unión Soviética a Cuba. Esta aparente estabilidad e igualdad sufrió un desplome irrecuperable tras el fin del imperio soviético: no solo dejaron de llegar productos e insumos del bloque socialista para satisfacer las necesidades de los cubanos, sino que el gobierno aprobó la tenencia y circulación de la moneda norteamericana. La entrada de las divisas estadounidenses en el precario sistema mercantil cubano terminó de socavar las bases del proyecto igualitario socialista y agrandó, hasta límites insospechados apenas unos años antes, las brechas sociales en cuanto a consumo de bienes y servicios y al acceso a productos básicos de uso cotidiano.
SLIDE 21
La existencia de una comunidad sentimental, en este caso la soviético-cubana, permite la asociación tanto imaginada como virtual, de un grupo de personas unidas por un afecto común hacia la cultura rusa. Estas asociaciones han tomado formas concretas como los blogs que tienen por tema los muñequitos rusos y los recuerdos del pasado cubano, como por ejemplo: SLIDE 22 Verde Caimán, Nuestra infancia en Cuba; Recuerdos de muñequitos rusos; Añoranza por los muñequitos rusos; Fanáticos de los muñequitos rusos; Muñequitos rusos, etc. Una mención especial merece muñequitosrusos.blogspot.com, que desde noviembre del 2005 y hasta abril del 2010 se convirtió en una bitácora de la nostalgia para la comunidad sentimental soviético-cubana. En todos estos sitios online, al margen de la ideología política de cada uno de los miembros que se agrupan a su alrededor, se establece un intercambio de experiencias, reflexiones e información textual, gráfica y audiovisual que cumple una función principalmente nostálgica y sentimentalmente catártica. Este nuevo tipo de asociaciones “desideologizadas” tiene que ver no únicamente con el contexto cubano, sino que se enmarca dentro de una tendencia cada vez más creciente, a nivel mundial, de agrupaciones ciudadanas con intereses particulares en los que convergen sus afiliados, independientemente de la diversidad y divergencia del resto de sus intereses personales, profesionales y sociales. En la conformación de esta comunidad sentimental específica de la que hablo, cuenta mucho más el objeto de afecto: las formas culturales rusas y un período socio-histórico específico, que los sujetos que conforman tal comunidad, ya que su principal punto de conexión es precisamente sentimental. Los objetivos de la comunidad no tienen nada que ver con los preceptos ideológicos de la formación del “hombre nuevo”, a cuya educación se orientó el sistema escolar cubano desde principios de los sesenta. El lazo que une a los miembros de esta comunidad es eminentemente identitario.
Volviendo a la imagen con que abrimos esta charla, SLIDE 23 “Sujetos” del pintor cubano Alain Martínez, que como les comentaba formó parte de la exposición Da Kantzá a fines del año 2011 en Cienfuegos, tanto en su pintura como en las otras de los otros cuatro jóvenes creadores cienfuegueros los otrora símbolos identitarios soviéticos son resemantizados, desproveyéndoselos de sus vínculos ideológicos, adecuándoselos a la realidad cubana; se hacen, de alguna manera, cubanos. SLIDE 24 Este proceso de deconstrucción de los íconos del pasado socialista permite la (re)construcción de un nuevo espacio afectivo, cultural y social donde se negocian nuevos significados para los otrora significantes soviéticos. Mediante esta economía cultural, la comunidad sentimental soviético-cubana es capaz de adaptarse a los nuevos tiempos en los que tanto los productos como las formas de consumirlos han cambiado.
En la narrativa actual de la nación cubana, la presencia soviética es pública y ampliamente reconocida. Tras el fin de la URSS, y el descalabro económico que esto provocó, lo soviético se convirtió en estigma y en objeto de maldición: a nivel gubernamental se produjo un distanciamiento discursivo, simbólico e iconográfico de todo lo que fuera soviético; a nivel popular, las penurias del período especial propiciaron un sentimiento de reproche hacia lo soviético ahondado por una dura lucha por la supervivencia física. SLIDE 25 Sin embargo, la distancia temporal respecto al fin de la Unión Soviética, y el paulatino avance y crecimiento de las relaciones entre Cuba y Rusia desde principios del 2000, han facilitado la terminación de un período de duelo tras el que ha sido posible una reconciliación afectiva y una mirada crítica hacia el pasado soviético y su legado. Estas circunstancias han propiciado una presencia cada vez más notoria de las huellas soviéticas en la producción cultural cubana.
Las tres décadas de influencia soviética en Cuba, entre los sesenta y principios de los noventa, facilitaron una sedimentación cultural que, tras la desaparición de la Unión Soviética, emergió como una de las nuevas estéticas postsocialistas en la producción cultural cubana. Esta estética surge como parte de un proceso de redefinición de la identidad cubana, cuya principal característica es la imprecisión, la transición.
Esta identidad cubana en transición que aflora –o se hace más evidente– a partir de los noventa, está directamente relacionada con lo que Stuart Hall SLIDE 26 ha denominado “the production of identity” (3): una identidad que no está afincada en la arqueología, sino en el recuento, las constantes visitas y repasos del pasado. En todo caso, esta producción de la identidad necesita un sitio específico desde el cual posicionarse. La excepcional circunstancia de una isla caribeña sovietizada ofrece un lugar atractivo para establecer una de las posibles narrativas del pasado.
Las nuevas relaciones que desde el 2000 se reconstruyen entre Cuba y Rusia son posibles en gran medida por el pasado soviético de la isla. SLIDE 27 Con el mayor número de hablantes de ruso per cápita en América Latina, y con una industria paralizada por falta de piezas de repuesto rusas –entre otros factores–, Cuba se convierte no solo en un aliado estratégico para el reposicionamiento geoeconómico de Rusia en la región de América Latina, sino también en un segmento de mercado atractivo. En momentos en que Cuba ha abandonado en términos prácticos su proyecto socialista para convertirse en una economía de mercado controlada por el gobierno, y Rusia es un país poderoso, las viejas alianzas ideológicas quedan atrás para dar paso a negociaciones donde lo económico ocupa el lugar principal. Mientras estas nuevas relaciones se definen (y se saldan o renegocian viejas deudas), la cultura retoma para sí los vestigios del pasado soviético para proponer nuevas lecturas estéticas del presente cubano.
La cultura rusa (o soviética) y la cubana logran fundirse solo a partir de un contrapunteo necesario en que se reconocen distintas. Es en este juego de diferencias donde único es posible establecer su unidad: unidad en la diferencia, en su relación de extrañamiento-cercanía con el otro. Esta relación pasa, también, por el exotismo, la admiración y en parte, el desconocimiento. SLIDE 28 El pasado soviético cubano continúa siendo presencia actual en Cuba hoy como uno de los imaginarios culturales más importantes. No se trata de una nostalgia ideológica o política. En este caso, la nostalgia representa el duelo por el fin de un mundo que de repente dejó de existir, y cuyos remanentes siguen activos en la memoria colectiva de la nación cubana.
Afirmar a estas alturas que la narrativa cubana se ha apropiado, cada vez más, del espacio geográfico ficcionalizado soviético/ruso, es quizás una redundancia, ya que el número siempre creciente de obras ficticias de diferente naturaleza (artes plásticas, teatro, música, literatura) ofrece un testimonio irrefutable de este fenómeno. Este desplazamiento espacial no es casual. Las tres décadas de estrechas relaciones culturales, políticas, ideológicas y económicas entre Cuba y la URSS, entre 1961 –cuando se declara el carácter socialista de la Revolución cubana– y 1991 –cuando se disuelve oficialmente la Unión Soviética– propiciaron la creación de una subjetividad histórica peculiar: la de una isla caribeña cuyos niños y jóvenes crecieron con referentes soviéticos y rusos, principalmente.
SLIDE 29 Los autores que trabajan a partir de esta herencia cultural –en cualquiera de sus diferentes manifestaciones: intertextualidades, transliteraciones, referencias a objetos, sitios geográficos, nombres propios, etc, etc, están reciclando desechos de un pasado cuyos vestigios materiales y afectivos –como la matrioshka atrapada en la ratonera de Alain Martínez–son el legado de la presencia soviética en Cuba por más de treinta años. Si concordamos con Diana Taylor cuando explica los sistemas de transmisión de conocimiento, podríamos hacer una lectura de la herencia material rusa como archivo, y la cultural como repertorio –entendiendo ambos conceptos como complementarios e imposibilitados de tener significación por separado. Estos desechos se convierten así, mediante una economía de reciclaje, en la materia prima para la creación artística no solo de la comunidad sentimental soviético–cubana que definía a principios de esta presentación, sino también de las nuevas generaciones para quienes tal herencia llega de forma referencial, principalmente. De este modo, el fin de la presencia física soviética en la vida cubana es el punto de partida para la creación de un nuevo mundo ficcional donde lo eslavo, sin embargo, sigue estando presente mediante la recreación –a través de las más disímiles propuestas– de un espacio ruso en el imaginario creativo de la nación cubana.
Como colofón, y aunque no es un tema que trato en mi libro, pero que sí estoy trabajando ahora mismo, SLIDE 30 quiero apuntar que los alcances de esta comunidad sentimental soviético–cubana, sin embargo, rebasan los estrechos límites cronológicos de estas dos décadas y se extienden para abarcar incluso a los hijos de estas generaciones, para quienes las memorias del mundo soviético en el que vivieron sus padres llegan principalmente a través de recuentos y anécdotas, e incluso de la ficcionalización artística de ese mundo, y también, de manera importante, a través de los objetos que han sobrevivido al fin de la presencia soviética en Cuba.
La presencia rusa en la literatura cubana –desde fines de la primera década del siglo XXI–, ha comenzado a adoptar formas peculiares que no están ligadas a la experiencia directa de los autores con el universo soviético–ruso, tan familiar y cercano para quienes nacieron y se educaron en la isla entre las décadas del sesenta y ochenta del pasado siglo. Para algunos jóvenes creadores, y pienso por ejemplo en Karell Bofill Bahamonde, y su poemario Matrioshkas, lo soviético/ruso llega como referencia, o al decir de Marianne Hirsch, como una posmemoria que ha sido transmitida por los mayores, más que experimentada personalmente.
En el imaginario social y cultural cubano, el fin del imperio soviético ha adoptado diferentes formas y con el inicio del nuevo milenio, pasado ya un período de duelo necesario respecto al fin de la Unión Soviética, lo soviético, como representación intangible del pasado, se ha convertido en una estética que a su vez, es reflejo de la posmodernidad en Cuba. SLIDE 31 Desde los años noventa, la estetización de los remanentes físicos y emocionales soviéticos están permitiendo la de–sovietización de la sociedad cubana. Esta des–ideologización del pasado socialista y sus símbolos hacen posible la deconstrucción del período soviético cubano y la formación de referencias afectivas que soportan más de una lectura.
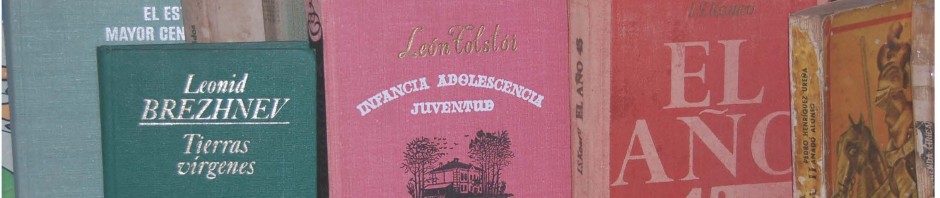


Pingback: De Moscú a La´bana: Notes on the sentimental Soviet–Cuban community | inCUBAdora